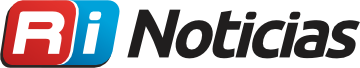En Estados Unidos, aproximadamente 35% de los adultos duermen menos de las 7 horas por noche recomendadas; los pobres, los latinos y los afroamericanos, los más afectados.
Me gusta decirle a la gente que la noche antes de dejar de dormir, dormía profundamente. No solo eso: dormí bien. Durante años, mi rutina de sueño fue tan precisa como un reloj atómico: me dormía a la 1:00 de la madrugada y me despertaba a las 9:00 de la mañana, noche tras noche. Por eso, aquella vez que al acostarme no pude conciliar el sueño hasta las 5:00 de la madrugada, me pareció algo desconcertante.
¿Qué raro? —Pensó entonces Jennifer Senior, redactora en la revista The Atlantic—. Sin saberlo, esa fue la primera de muchas noches de insomnio. En cuestión de semanas, pasé de dormir como un bebé a sentirme “como un electrodoméstico sin interruptor de apagado”, en palabras de una periodista que vivió esta experiencia. Comenzó así una batalla personal contra la falta de sueño que reflejaría una tendencia mucho más amplia: el insomnio se ha convertido en un problema de salud tan común como insidioso.
Un problema de salud pública en aumento
Las cifras respaldan que no se trata de casos aislados, sino de una auténtica crisis de insomnio. Se estima que entre un 10% y un 30% de los adultos en el mundo sufren de insomnio en algún momento de sus vidas. En Estados Unidos, aproximadamente 35% de los adultos duermen menos de las 7 horas por noche recomendadas, proporción que se mantuvo prácticamente sin cambios de 2013 a 2022.
Entre un 30% y 35% de estadunidenses reportan alguno de los síntomas del insomnio (dificultad para dormir, para mantener el sueño o despertares muy tempranos) de forma temporal, y al menos un 12% de la población padece insomnio crónico como condición médica persistente. En la generación millennial esta cifra alcanza el 15%. No es de extrañar que en 2024 hubiera más de 2 mil 500 clínicas especializadas en trastornos del sueño en Estados Unidos, con listas de espera que pueden superar el año.
Como señala el especialista Aric Prather a The Atlantic, “durante años, luchamos contra el ‘dormiré cuando esté muerto’… Ahora el mensaje de que el sueño es un pilar fundamental de la salud humana ha calado hondo”, y aun así millones de personas siguen sin poder dormir lo suficiente.
Los efectos de la falta crónica de sueño pueden ser severos. Estudios han vinculado el insomnio y la privación de sueño a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares (infartos y derrames cerebrales), deterioro cognitivo e incluso demencia, alteraciones metabólicas como diabetes y obesidad, desregulación del estado de ánimo (ansiedad y depresión) y un debilitamiento del sistema inmunológico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, ha clasificado el trabajo nocturno —que conlleva un desajuste de los ritmos circadianos— como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos debido a su asociación con mayores tasas de cáncer de mama, próstata, colon y otros. Dormir poco también se relaciona con más accidentes laborales y de tráfico, menor productividad y peor calidad de vida en general. No es exagerado afirmar que el insomnio crónico constituye una emergencia de salud pública. Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades de dormir.
“La oportunidad de dormir no se distribuye equitativamente entre la población”, señala Prather, refiriéndose a las disparidades sociales del sueño.Los pobres, los latinos y los afroamericanos, los que menos duermen
Según datos oficiales, el 16.4% de los trabajadores estadunidenses cumple horarios laborales no estándar (turnos de noche, rotativos o irregulares), lo cual repercute en su salud y descanso. Los empleados de menores ingresos suelen verse obligados a dobles jornadas o trabajos nocturnos; muchas veces pagan con horas de sueño el sostén económico de sus familias. Los adolescentes, por otro lado, viven en un “jet lag social” permanente, forzados a madrugar para ir a la escuela pese a que su biología los haría dormir más temprano por la mañana.
Padres y madres con bebés, cuidadores de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o mentales: todos estos grupos enfrentan interrupciones del sueño que escapan a su control. Los datos muestran que las dificultades para dormir aumentan a medida que disminuyen los ingresos y el nivel educativoc, y son más frecuentes en zonas rurales que en áreas urbanas.
En 2020, un estudio nacional de Estados Unidos. encontró que 21.9% de los adultos por debajo del umbral de pobreza tenían problemas frecuentes para iniciar el sueño, comparado con solo 12,6% entre quienes ganaban más del doble de dicho umbral. Geográficamente, los mayores “desiertos de sueño” se extienden por el sureste del país y la región de los Apalaches —la zona montañosa del noreste estadunidense—, áreas tradicionalmente más pobres.
Las diferencias étnicas también existen: diversas investigaciones indican que las comunidades afroamericanas e hispanas tienden a reportar sistemáticamente menos horas de sueño y mayor incidencia de trastornos como la apnea del sueño en comparación con la población blanca. En particular, las mujeres afroamericanas experimentan peor calidad de sueño: duermen menos horas, tardan más en quedarse dormidas y su descanso es menos eficiente que el de otros grupos.
Las causas van desde factores socioeconómicos y estresores ambientales hasta barreras en el acceso a tratamientos. Esta realidad multi-factorial refuerza que el insomnio no es solo un asunto de fuerza de voluntad individual, sino también un problema social y estructural.
No a todos les funcionan los mismos consejos
La conversación cultural sobre el sueño ha estado dominada en años recientes por advertencias urgentes sobre las consecuencias de no dormir lo suficiente. Portadas alarmantes, libros superventas y charlas TED nos recuerdan que “dormir es vital” y enumeran los daños de la falta de sueño. Si bien este mensaje ha elevado la conciencia pública sobre la importancia del descanso, no necesariamente ha ayudado a quienes sufren insomnio.
Para muchos, tanta información se convierte más bien en “más leña” para su ansiedad nocturna, como admite irónicamente una insomne veterana. “El insomne no dialoga tanto con el sueño”, escribió la novelista Marie Darrieussecq, “como con el apocalipsis”.
Esta frase resume la espiral perversa en la que puede caer quien padece insomnio crónico: el miedo a no dormir termina alimentando un ciclo de vigilia aún más arraigado. Al acostarse, en lugar de relajarse, la persona insomne a menudo anticipa otra posible mala noche y activa involuntariamente una respuesta de estrés. El corazón se acelera, la mente repasa catástrofes —¿Y si nunca logro dormirme? ¿Y si mañana no puedo funcionar?— y así el sueño se hace aún más esquivo.
En palabras de Franz Kafka, considerado el “santo patrón” literario de los insomnes, se instala una “miedo a la noche” seguido del “miedo a la no-noche” (es decir, a la vigilia interminable).
En este contexto, no todos los consejos populares sobre higiene del sueño resultan útiles para quien sufre insomnio crónico. Mantener horarios regulares, dormir en un cuarto oscuro, fresco y silencioso, evitar cafeína y pantallas antes de acostarse… Son recomendaciones sensatas para mejorar la calidad del sueño de la población general. Pero los expertos señalan que estos tips abordan problemas leves y no suelen resolver un insomnio arraigado.
“Asegurarte de que tu habitación esté fresca y cómoda, que tu colchón sea nuevo y la almohada buena… es raro que esos factores sean el verdadero culpable (del insomnio crónico)”, comenta el médico Eric Nofzinger, exdirector de neuroimagen del sueño en la Universidad de Pittsburgh.
La mayoría de la gente se autoregula —si tiene frío, se arropa; si tiene calor, se destapa—, así que el insomnio persistente suele tener causas más complejas. De hecho, “no hay muchos datos que respalden esos consejos”, añade Suzanne Bertisch, experta en medicina del sueño en el Hospital Brigham and Women’s de Boston. Por ejemplo, prohibir las siestas es un mantra común entre especialistas, pero la evidencia científica indica que una siesta corta puede ser beneficiosa para muchas personas, mientras que las siestas largas sí se asocian a efectos negativos. En resumen, las reglas universales sobre el sueño tienen excepciones y matices que a menudo se pierden en la divulgación simplificada.
Dormir 8 horas es “un mito”
Uno de los mitos más arraigados es que todo el mundo necesita ocho horas de sueño por noche. En realidad, diversos estudios sugieren que la cantidad óptima de sueño podría rondar las 7 horas para la mayoría de los adultos, al menos en términos de salud y longevidad.
El psiquiatra Daniel F. Kripke, de la Universidad de California en San Diego, analizó en 2002 los datos de 1.1 millones de personas y encontró que quienes dormían más de 8 horas tenían tasas de mortalidad significativamente más altas a largo plazo. Según ese estudio, el rango de menor mortalidad se observaba en quienes dormían entre 6.5 y 7.4 horas. Aunque estos resultados no son palabra sagrada (la relación entre duración del sueño y salud es compleja y puede haber factores de confusión), la mayoría de especialistas coincide en que no existe un número mágico universal.
Las necesidades de sueño varían según la edad, la genética y otros factores individuales. Hay personas excepcionalmente cortas de sueño por naturaleza que funcionan bien con 4 a 6 horas y estar “frescos como una lechuga” —gracias a una rara mutación genética—, así como otras que requieren 9 horas para sentirse plenas.
Aun así, la “tiranía de las 8 horas” persiste en la cultura popular y genera frustración, especialmente en adultos mayores que, por cambios normales de la edad, ya no duermen tanto.
“Tenemos personas de 70 años que vienen a nuestra clínica diciendo ‘no duermo mis ocho horas’, cuando el promedio de sueño en esa población es inferior a siete”, señala Michael Irwin, psiquiatra de la UCLA. “Atribuyen todo tipo de achaques a la falta de sueño –desde problemas cognitivos hasta fatiga– cuando a menudo no es así. La gente envejece, y el impulso de dormir disminuye con la edad”. En otras palabras, es importante reajustar las expectativas de sueño a cada etapa de la vida.
No te vas a morir si eres un “búho nocturno”
La ciencia del sueño también ha desmontado ciertas fatalidades asumidas. Por ejemplo, ser “ave nocturna” no equivale necesariamente a un destino funesto. Un amplio estudio señalaba que las personas vespertinas (que se acuestan muy tarde) tenían un 10% más de mortalidad general que las madrugadoras, quizá porque suelen dormir menos entre semana. Sin embargo, investigaciones posteriores encontraron que esta diferencia desaparece al controlar los factores de estilo de vida.
Resulta que los trasnochadores, en promedio, tienden a fumar y beber más que los madrugadores. Un búho nocturno que lleva una vida saludable podría estar tan bien como cualquier alondra matutina. Asimismo, la obsesión por lograr ciertas fases de sueño perfectas (tantos minutos de sueño REM, tantas horas de sueño profundo) puede ser contraproducente. ¿
En 2017 surgió incluso un término, ortosomnia, para describir la ansiedad que generan en algunas personas los datos de sus relojes inteligentes o aplicaciones de sueño. Médicos como Kelly Glazer Baron, de la Universidad de Utah, comentan que muchos pacientes llegan angustiados porque “no tuve suficiente sueño profundo” o “no alcancé el REM deseado”, cuando en la evaluación clínica integral esos números específicos no son lo único que importa.
“A menudo les muestro mis propios datos —dice Baron—. Siempre sale que no tengo tanto sueño profundo, lo cual encuentro curioso porque soy una mujer de mediana edad saludable”.
En resumen, los dispositivos pueden ser útiles para monitorear hábitos, pero no sustituyen el criterio médico ni deben quitarnos el sueño con cada detalle. Por último, una revelación alentadora: el insomnio no siempre es simplemente consecuencia de otros trastornos (como depresión o ansiedad) —a veces es la chispa que los enciende.
“Hay muchos más estudios que indican que el insomnio causa depresión que estudios que indican lo contrario”, afirma Wilfred Pigeon, director del Laboratorio de Investigación del Sueño de la Universidad de Rochester.
Los especialistas describen la relación entre insomnio y depresión como bidireccional, es decir, cada uno puede influir y agravar al otro. Pero tradicionalmente se tendía a pensar que un episodio depresivo explicaba los problemas de sueño de un paciente. Ahora sabemos que, en muchos casos, es la pérdida crónica de sueño la que precipita trastornos del estado de ánimo, y no al revés. Esta comprensión es importante para ofrecer el tratamiento adecuado en el orden correcto.
Quien pasa meses sin dormir bien puede desarrollar síntomas depresivos severos, y hasta que el sueño no mejore, difícilmente mejorará la depresión. Un paciente describió su propia experiencia así: antes de su insomnio, nunca había sentido una tristeza tan aplastante que le impidiera experimentar alegría, ni se había visto tentado a tomar antidepresivos; pero tras un periodo prolongado de vigilia, cayó en una depresión profunda. En cierta forma, su insomnio había “envenenado” su bienestar mental. Validar esta posibilidad resulta reconfortante para muchos insomnes que cargan con la duda de si “todo está en su mente” o si su incapacidad de dormir es un problema médico real en sí mismo.
El dilema del tratamiento: entre el TCC-I y la melatonina
Frente al insomnio crónico, las guías médicas internacionales coinciden en recomendar como tratamiento de primera línea la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida como TCC-I. A diferencia de las pastillas para dormir, la TCC-I busca atacar las raíces conductuales y mentales del insomnio de forma duradera. Este enfoque terapéutico suele realizarse en 6 a 8 sesiones con un psicólogo o especialista en sueño, e incluye varias estrategias combinadas:
- Educación y control de estímulos: establecer horarios fijos para acostarse y levantarse (incluso los fines de semana), restringir el uso de la cama solo para dormir (y la intimidad), evitar mirar el reloj compulsivamente durante la noche y otros hábitos para re-asociar la cama con el descanso en lugar de la vigilia ansiosa.
- Higiene del sueño: adoptar rutinas relajantes antes de dormir (p. ej., meditación, lectura tranquila), limitar si es posible las siestas diurnas, reducir el consumo de cafeína y alcohol, y crear un ambiente propicio (habitación oscura, sin pantallas brillantes en la hora previa al sueño, etc.).
- Terapia de restricción del sueño: contrariamente a la intuición, se le pide al paciente que temporalmente limite el tiempo que pasa en la cama a solo las horas que realmente duerme en promedio. Por ejemplo, si una persona permanece 8 horas en cama pero calcula que solo duerme 5, se le indicará que solo esté 5 horas en la cama (p. ej., de 2 a.m. a 7 a.m.). Esto busca aumentar la “presión de sueño” acumulada para que el cuerpo se quede dormido más rápidamente y logre un sueño más compacto. Luego, gradualmente, se van sumando 15 minutos más de tiempo en cama cada pocos días conforme mejora la eficiencia de sueño, hasta alcanzar una duración óptima. Esta técnica suele ser muy eficaz para reajustar el ritmo, pero al inicio puede resultar difícil y requiere disciplina.
- Reestructuración cognitiva: identificar y desafiar los pensamientos negativos y creencias irracionales en torno al sueño. El terapeuta ayuda a dimensionar los temores (“¿realmente nunca duermes nada? ¿qué evidencia tienes de que no podrás funcionar mañana si hoy duermes mal?”) y a reemplazarlos por actitudes más realistas y serenas. Por ejemplo, aceptar que una noche de mal sueño no arruinará por completo el día siguiente y recordar las ocasiones en que se ha rendido adecuadamente pese al cansancio.
La TCC-I tiene tasas de éxito altas en estudios clínicos, comparables o superiores a las de los medicamentos, con la ventaja de que sus beneficios persisten una vez aprendidos los métodos. En palabras de un reconocido epidemiólogo psiquiátrico de Harvard, Ronald Kessler, “si logras que la gente se esfuerce al máximo (…), [la TCC-I] resulta más efectiva que una pastilla”.
El inconveniente es precisamente ese: requiere esfuerzo, tiempo y paciencia, algo que no todos los pacientes están en condiciones de invertir cuando llegan al límite de sus fuerzas. Muchos abandonan el proceso antes de completarlo —se estima que hasta un 40% no finaliza la terapia—, ya sea por frustración, agotamiento o dificultad para cumplir las indicaciones (por ejemplo, levantarse de la cama de madrugada cuando no pueden dormir, algo que a muchos insomnes les resulta solitario y deprimente).
Además, existen barreras prácticas: encontrar un terapeuta especializado en TCC-I no siempre es fácil; pocos profesionales dominan esta técnica y suelen tener agendas llenas. En la atención primaria, muchos médicos de cabecera desconocen la TCC-I o no se la proponen a sus pacientes, lamenta Suzanne Bertischbu.edu. Esto contribuye a que, en la realidad, el tratamiento más común para el insomnio sigan siendo los medicamentos hipnóticos.
Efectivamente, millones de personas optan —por recomendación médica o por iniciativa propia— por tomar pastillas para dormir. Según un informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos el 8,4% de los adultos recurre a medicamentos para dormir casi todas las noches (y otro 10% lo hace de forma intermitente) como ayuda para descansar. Los fármacos más usados van desde las clásicas benzodiacepinas (como el diazepam o el alprazolam) y los análogos más modernos tipo Z (zolpidem/Ambien, zopiclona, etc.), hasta antihistamínicos sedantes de venta libre (difenhidramina) o suplementos de melatonina.
Cada uno tiene un perfil distinto, pero en general no son soluciones inocuas: pueden provocar tolerancia (cada vez hacen menos efecto), dependencia física o psicológica, y efectos secundarios que van desde la somnolencia diurna y problemas de memoria hasta trastornos motores o, en casos extremos, riesgos de caída y accidentes en personas mayores. Por ello, las guías sugieren usarlos lo menos posible, idealmente solo por períodos cortos o noches puntuales.
Ahora bien, existe un estigma asociado a estos fármacos que a veces resulta injusto. Muchas personas se sienten avergonzadas por necesitar una pastilla para dormir. Temen ser vistas como débiles, perezosas o incluso adictas. Cabe preguntarse: si alguien toma a diario su medicamento para la hipertensión, ¿lo consideramos un “adicto” a esa píldora? Evidentemente no; asumimos que la necesita para mantenerse sano.
Análogamente, una proporción importante de insomnes crónicos depende de medicación para lograr un mínimo descanso, y eso les permite funcionar en su vida diaria. “Usar algo cuyos beneficios superan los efectos secundarios ciertamente no es adicción”, afirmó el psiquiatra John Winkelman, de Harvard, durante una mesa redonda sobre insomnio. “A eso le llamo tratamiento”.
La adicción implica abuso (uso compulsivo a pesar del daño, buscar colocarse más que aliviar un síntoma, escalar dosis descontroladamente, etc.), y la mayoría de quienes toman somníferos de forma habitual no encajan en esa descripción.
Dependencia no es lo mismo que adicción. De hecho, un riguroso estudio de cohorte realizado en Dinamarca y publicado en 2024 siguió a casi un millón de personas usuarias de benzodiacepinas e hipnóticos a largo plazo: solo un 7% terminó aumentando la dosis por encima de la recomendada con el tiempo. La gran mayoría mantuvo dosis estables. Este dato sugiere que, bajo supervisión médica, el riesgo de escalada descontrolada es bajo.
Por supuesto, eso no niega otros riesgos de las pastillas: algunos estudios antiguos asociaron su uso prolongado con mayor mortalidad y con demencia, aunque no probaron causalidad y resultados más recientes matizan esas alarmasbu.edubu.edu. En síntesis, los medicamentos para dormir ni son veneno puro ni son panaceas. Pueden formar parte de una estrategia terapéutica razonable si el insomnio amenaza gravemente la salud o la calidad de vida, siempre que se usen con control profesional y se intente simultáneamente abordar el problema de fondo.
La realidad es que muchos pacientes llegan a la consulta exhaustos, dispuestos a probar lo que sea para poder dormir un poco. Un médico de atención primaria quizás no disponga de tiempo ni recursos para aplicar una TCC-I, pero puede extender una receta en minutos. El alivio que brinda una pastilla suele ser más rápido que el de la terapia, lo que explicaría por qué los hipnóticos siguen siendo tan populares a pesar de las advertencias. Quienes nunca han pasado una noche en vela podrían apresurarse a juzgar, pero los insomnes crónicos saben el valor que tiene poder apagar la luz, cerrar los ojos y, simplemente, dormir.
Como dijo Darrieussecq: “‘No dormí en toda la noche’, dicen quienes duermen a los insomnes”, minimizando el problema, “[mientras que nosotros] no hemos dormido en toda nuestra vida”. Esta mordaz observación refleja la brecha de comprensión entre quienes ocasionalmente pasan una mala noche y quienes lidian con el insomnio constante. Para estos últimos, cada anochecer puede sentirse como entrar en una arena de combate contra su propio cerebro.
Aprendiendo a convivir con la noche en vela
¿Qué depara el futuro en la lucha contra el insomnio? Los especialistas coinciden en que hace falta un cambio de enfoque, tanto a nivel individual como colectivo. En lo individual, se están explorando terapias alternativas o complementarias a la TCC-I tradicional. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso (ACT) aplicada al insomnio propone ayudar al paciente a aceptar las noches difíciles sin tanta angustia y a concentrarse en que su vida diurna sea lo más plena posible, incluso con algo de cansancio.
¿Tu problema es el hecho de no dormir, o es que no puedes dejar de obsesionarte con ello? —plantea Michael Grandner, director del programa de investigación del sueño en la Universidad de Arizona. Este método enseña a restarle dramatismo al insomnio: si no puedes controlarlo completamente, al menos controla tu reacción. En vez de pensar “soy un fracaso por no poder dormir”, entrenar la mente para decir “esta noche el sueño no llega; es molesto, pero mañana seguiré adelante con mi día lo mejor posible”. No se trata de resignación, sino de quitarle al insomnio el poder de definir la identidad y la autoestima de la persona. Paradójicamente, al soltar un poco la lucha, a veces el sueño acaba apareciendo de nuevo de forma natural.
A nivel colectivo, los expertos abogan por reconocer al sueño como lo que es: un pilar de la salud tan importante como la buena alimentación o el ejercicio.
Esto implica educar sin alarmismo (promover hábitos saludables de sueño desde la escuela, por ejemplo), adaptar las políticas públicas (horarios laborales y escolares más humanos, urbanismo que reduzca la contaminación lumínica y el ruido nocturno) y mejorar el acceso a tratamientos para los trastornos del sueño. También significa desterrar la noción de que dormir poco es signo de productividad o de virtud —el clásico “dormir es perder el tiempo”—, un mensaje que afortunadamente va perdiendo fuerza en la cultura contemporánea.
Irónicamente, mientras que antes se glorificaba al que dormía poco, ahora existe cierta presión social por alcanzar las mágicas 8 horas; ambas actitudes polarizadas pueden ser dañinas. La clave está en un equilibrio informado y compasivo: ni banalizar el insomnio ni estigmatizar a quien recurre a ayudas para sobrellevarlo.
El doble sueño que antes teníamos
Al final del camino, puede que tengamos que reconciliarnos con la propia naturaleza del sueño humano. Históricamente, hay evidencia de que nuestros antepasados dormían en dos intervalos durante la noche —el llamado “primer sueño” y “segundo sueño”— con un período intermedio de vigilia tranquila. El psiquiatra Thomas Wehr, pionero en investigación del sueño, demostró en los años 90 que, sin luz eléctrica (expuestos a 14 horas diarias de oscuridad), personas actuales también desarrollaban ese patrón bifásico.
Wehr, de 83 años, sugiere que con la edad este estilo ancestral de dormir “invade de nuevo un mundo en el que no es bienvenido, el mundo que hemos creado con luz artificial”. Es decir, conforme envejecemos y nuestro sueño se fragmenta, tal vez estemos regresando a un ritmo natural que la vida moderna no acomoda. Su perspectiva aporta una nota de consuelo poético: despertar a las 3 o 4 de la madrugada podría no ser una “fallo” de nuestro cuerpo, sino algo intrínseco a nuestra biología.
Wehr invita a no entrar en pánico si eso ocurre, sino a aprovechar esos momentos de desvelo para la reflexión calmada, casi como un estado meditativo. En el pasado, ese intervalo nocturno servía para orar, crear o simplemente contemplar los sueños recién tenidos antes de volver a dormir un segundo tramo. “Si sabes que volverás a dormirte”, aconseja, “y simplemente te relajas y quizás piensas en tus sueños, eso ayuda mucho”. Esta visión romántica ciertamente choca con las exigencias del mundo actual —el despertador implacable, la jornada que nos espera—, pero nos recuerda que tal vez nuestros cuerpos no estén “rotos” cuando no se ajustan al molde de ocho horas del tirón.
El insomnio, en última instancia, sigue siendo un terreno de misterio y frustración.
“En ciertos aspectos, el insomnio crónico es similar a la depresión de antes”, reflexionó el doctor Winkelman. “Decíamos: ‘depresión mayor’, y la gente respondía: ‘todo el mundo se deprime de vez en cuando’”.
Hoy sabemos que la depresión clínica es mucho más que una tristeza pasajera, y del mismo modo el insomnio crónico es mucho más que “una mala noche” ocasional. Quienes lo sufren a diario lo describen como vivir en un estado de agotamiento perpetuo, una especie de limbo entre la vigilia y el sueño que empaña cada aspecto de la vida. No es falta de ganas de dormir, ni es algo que se solucione simplemente “relajándote” como bienintencionadamente sugieren amigos y familiares.
La buena noticia es que nunca antes habíamos entendido tan bien el sueño y el insomnio como ahora. Contamos con herramientas terapéuticas eficaces y con una conciencia creciente de su importancia. La mala noticia es que no hay soluciones mágicas ni únicas: cada caso requiere paciencia para hallar el equilibrio adecuado entre medidas conductuales, apoyo psicológico y, si es necesario, tratamiento farmacológico.
Mientras la ciencia sigue buscando respuestas — ¿podría el insomnio tener incluso componentes autoinmunes o genéticos aún no descubiertos?—, millones de personas continuarán enfrentando la caída de la noche con aprensión. Para todos ellos, saber que no están solos ya supone un alivio. En las culturas tradicionales de ciertos pueblos, como el san del desierto de Kalahari o los tsimané de la Amazonía boliviana, el insomnio es tan extraño que ni siquiera existe una palabra para nombrarlo.
Quizá algún día logremos que esa sea también la realidad de nuestras sociedades hiperconectadas. Hasta entonces, comprender el insomnio con una mirada más humana —sin reproches, sin simplificaciones— y apoyar a quienes lo padecen es el primer paso para devolverles, aunque sea poco a poco, el refugio perdido del sueño.